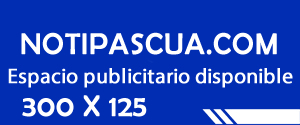Notipascua.-No existe vergüenza ni miedo. Aflora el orgullo, el resteo, la autoridad. Ellas se saben las mandamases del barrio porque sus hijos les dejaron su legado: el cartel. En algunos barrios, el amor de madre, el de los biberones y los pañales, crece hasta convertirse en complicidad.
Isabel Ramírez vive en Guarenas, en una zona que comenzó como una invasión. Un nacimiento urbano marcado por la violencia, por la toma, por el “exprópiese” entre particulares. Ahora es un barrio peligroso, un punto rojo en el mapa local. Por sus calles se pasea la mujer de 37 años junto a su esposo, tranquilos, confiados en la seguridad que les brinda el “cartel”, una especie de mérito público muy respetado por los moradores del lugar. Esa cualidad la heredaron de su primogénito, un jovencito de 16 años que fue asesinado a balazos el año pasado.
La poca vida que tuvo le sirvió para moverse como culebra en el mundo del malandreo. Robó, secuestró y hasta mató. La temperatura de su sangre fue disminuyendo conforme pasaron los años, y terminó convertida, gélida, en su escudo y su principal. Fue uno de los aprendizajes que le dio la calle, a donde su madre lo echó apenas cumplidos sus nueve años. Fue la respuesta ante su incontrolable mala conducta, según argumenta ahora la mujer cuando admite también que en su casa siempre la violencia ha estado presente, un miembro más. Eso sí, con un matiz: “eso es normal en todos lados”.
Isabel parió seis muchachos, tres varones y tres hembras. El primero fue Yanderson, a quien apodaron “Dientes”. “Desde chiquito siempre fue alzado y peleón. Ya una sabía que iba a ser malo con bolas”, escupe Ramírez. Ese primogénito tuvo apoyo incondicional: casa, comida, ropa en sus primeros años, hasta donde alcanzaba la cobija de la realidad. Luego, el respaldo cotidiano se convirtió en confabulación, en alcahuetería de sus asaltos, en aplausos a los gastos con dinero mal habido, en asistencia para limpiar las armas de fuego escondidas en casa, en tejer una red de encargos en las calles y hasta en tomarle fotos exhibiendo las pistolas. En todo. La entrega total.
“Siempre supe que lo iban a matar rápido, uno se prepara para eso porque lo sabe, lo siente. Mi hijo era malo, no lo niego, no se dejaba montar la pata con nadie, y así es como tiene que ser. Sus hermanos están claros de todo y tienen que ponerse las pilas, porque en este mundo las cosas hay que ganárselas bien”, lanza Isabel consciente del peso de sus palabras. Lo de ella es orgullo y rudeza porque es tan malandra como su desaparecido hijo, como su esposo y como su segundo muchacho, de apenas 15 años y ya asumido como “el carajito de calle”. El muchacho, imberbe aún, ama las motos, las pistolas y la droga, pero no para consumirla, sino para venderla y ganar dinero, según expone su madre. “Heredó de su hermano mayor el malandreo, yo le digo que se cuide mucho y que me traiga alguito bueno cada vez que hace un trabajo”.
El destino parece estar escrito en esa familia. Isabel dice que “estoy clara” pero que “a estas alturas no puedo hacer más nada que vivir”. “No me gustaría que me mataran otro hijo, pero solo Dios sabe”, dice quien ahora vive con sus tres hijas y el varón más pequeño. Su segundo hijo, así como su marido, llegan de vez en cuando al hogar, se quedan varios días y se van de nuevo. Ese es su modelo de estabilidad familiar, la suficiente para que ella pueda añadir a sus cuentas, que construye limpiando casas, el dinero que le da vender “mercancía”, cuyo nombre específico nunca deja colar, aunque “ya se sabe”.
En Venezuela, de cada diez hogares constituidos al menos 7 son inestables o se destruyen rápidamente. Lo aseguran expertos en materia criminal, explicando que la falta de valores hace que no exista un núcleo formal de familia y, por el contrario, impere la violencia. Isabel es uno de los rostros de esas estadísticas macabras. “Aquí hay organizaciones criminales que podríamos llamar un Clan Familiar. Son grupos que viven de la delincuencia, donde las madres han quedado solas por varios factores: o le mataron al marido o está preso, también crecieron en un clima violento, de drogas. Todos esos factores inciden en la constitución de un hogar torcido, sin valores”, describe el asesor en materia de seguridad, comisario jubilado Luis Granados Huttchings.
El malandreo pareciera correr en la sangre. El especialista sostiene que el punto de partida para que una madre sea tan malandra como los hijos es que “le parió a un malandro”. Quedar embarazada y brindar descendencia al delincuente da estatus, y poder. “Ellas siguen delinquiendo, aprenden mucho más y hasta le dan instrucciones a los hijos”, añade Granados. “Como no existe planificación familiar, los hombres abandonan a las mujeres muy rápido. Se olvidan de hijos que llegan a tener con ellas. Esos muchachos son víctimas potenciales de un modelo desviado de familia. Las propias madres los mandan a pedir, a robar, a cometer cualquier delito para satisfacer necesidades económicas, alimenticias y gustos varios”, agrega el comisario.
Nancy Tibisay González es un ejemplo de mujer sola y malandra, en mayúsculas sostenidas. El fuego en su mirada, la rabia al hablar, son herencia de su soledad obligada por las balas. Sus dos únicos hijos varones los perdió a balazos. Le quedan sus dos hembras.
Danny y Daniel, sus hijos, murieron por una misma causa, un hombre llamado Evert Ricardo Guevara, asesino del primero y víctima del segundo. “Qué justicia nada, yo misma soy la justicia. La policía no hace nada por nadie. Cómo es posible que le maten a uno un hijo y la policía bien gracias. Por eso es que yo cobro mi factura con mis propias manos”, dice con contundencia desde su casa en un barrio de Petare, donde dio instrucciones a su segundo hijo para vengar al mayor. Cumplió el objetivo, pero cayó también con el cráneo perforado. “Estoy feliz porque esa rata está muerta. Se le cayó el cartel, porque en el malandreo los carteles se caen. Me quedé sin mis hijos, no importa, pero estoy tranquila porque ellos están juntos. Quedo yo aquí, preparada para lo que sea. Esto no se queda así, el dolor no se me ha pasado”.
Han pasado cinco años desde que el luto la visitó dos veces seguidas. En una suerte de pensión en el barrio El Mirador del Este de Petare vivían ambos muchachos, y allí los velaron cuando les tocó, entre anís, vodka, ron y pistolas. La droga no faltó, porque era el ingrediente necesario para estar “felices” tres días sin descanso, aún con los ataúdes sellados con cinta de embalar. “Yo velé a mis hijos tres días porque quise, nadie me los iba arrebatar después de muertos ni a ponerme fecha para enterrarlos. Se hizo lo que yo dije. Los recuerdo mucho y siempre digo que tuve uno bueno y uno malo. Solo que el bueno vengó la muerte del malo. Y tenía que hacerlo, porque nadie iba a decir que yo tenía a una mamita en mi casa”. Nancy se convirtió en una fuerza en el barrio porque “si las cosas no las hubiese hecho así, con fuerza y sin miedo”, hace rato ella y sus hijas estuvieran muertas. Es respetada, tiene poder. Con solo levantar la voz la obedecen. Dice que todo ese prestigio lo obtuvo gracias a su primer hijo Danny, apodado “El Feo”, el que era muy malo.
La impunidad es una frazada caliente, cómoda. En Venezuela, solo el 20% de los casos consiguen llegar a la justicia, según admiten fuentes policiales, siendo conservadores. Arropados en ese libertinaje, muchos jóvenes aprovechan la luz verde, y sus madres los impulsan. La autoridad no les quitará a sus muchachos, solo las balas. “La madre de un delincuente, que es como él, no se ha acoplado a la sociedad por el trasfondo violento que arropa al ciudadano. Es una mujer que se liga con delincuentes, crece con delincuentes y cría delincuentes, por ende ella también delinque, queda viuda o huérfana de valores”, refiere el director general de Seguridad Ciudadana de El Hatillo, comisionado Einer Giulliani.
Isabel y Nancy son el fiel reflejo de la descomposición social en Venezuela. Son mamás de los malandros y, juntas, coinciden en una frase: “no creo en nadie, creo en mis hijos y en lo que yo misma pueda hacer en esta vida”. El contraste es Nelly, una mujer de barrio que lucha porque sus dos hijos restantes no crezcan con resentimientos. A su niño menor se lo mataron allí donde vive, en Petare, donde la violencia es asesina y deja huellas. Ahora prefiere no hablar del caso porque las lágrimas no la obedecen y le manchan el rostro de recuerdos. Solo atina a decir que ruega a Dios para que muchas madres no pasen lo que ella aún tiene en su corazón. “Al principio tenía mucho odio y rabia. Pensé en matar yo misma, pero algo me decía que me calmara. Pensé en mis otros hijos, quienes me tienen solo a mí como base. No quiero que tengan resentimiento, porque al final el daño es peor. Por eso siempre les digo que Dios hará justicia, ya que no creo en la terrenal”.
La mujer sabe que ser mala es un camino, incluso aceptado. “Es difícil vivir así, entiendo a esas mujeres que son malas como fueron sus hijos, pero un mensaje de aliento es que luchen por ellos, que los rescaten, que no los abandonen cuando se salgan del rebaño”, clama. Pero ni a Nancy ni a Isabel les importa el aliento que les puedan dar ella o nadie, tampoco los mensajes de amor, su norte sigue siendo el mismo: sed de venganza, justicia propia y maldad. El hampa en el siglo 21 queda en familia.
Fuente:El Impulso
6,043 total views